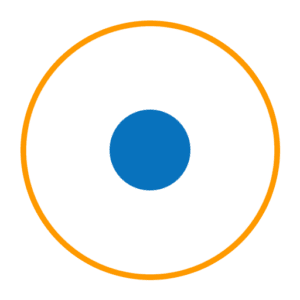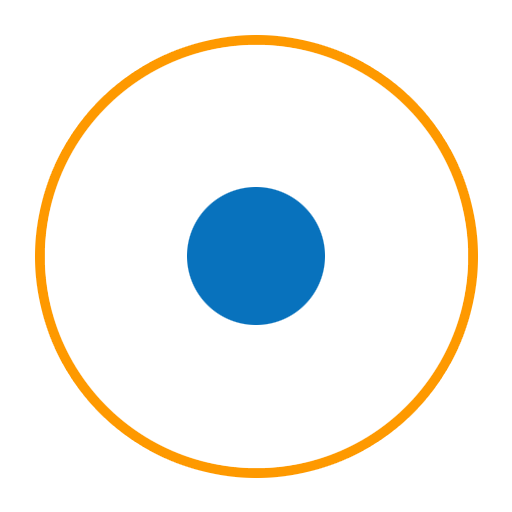¿Qué llevó a sectores profundamente antiestadounidenses a simpatizar con el presidente de Estados Unidos?
Porque hicieron suyo el argumento de que estaba combatiendo al llamado Estado profundo y, con él, a la globalización.
De este modo, llegan a sostener que Trump estaría luchando contra la propia americanización, pese a que su lema sea Make America Great Again.
¿Qué hay de real en este relato?
Empecemos por el Estado profundo, la gran “revelación” de los populistas en las dos últimas décadas
El término Estado profundo se utiliza de manera ambigua y con matices diversos según el contexto. En líneas generales, designa la idea de que, más allá de los gobiernos electos y de las instituciones oficiales, existe una red de poder oculta—formada por élites burocráticas, militares, de inteligencia o económicas—capaz de condicionar o incluso dirigir la política real de un país.
Este supuesto hallazgo solo resulta convincente para quienes ignoran por completo la historia, la sociología y la política.
Sea cual sea el juicio que se haga sobre la democracia electoral, nunca ha ocurrido—ni podría ocurrir—que las estructuras fundamentales del Estado (la burocracia, los grandes intereses económicos) cambien a golpe de urna.
Incluso en regímenes de poder absoluto, como la Alemania del Tercer Reich, la burocracia mantenía su propia lógica y resultaba extremadamente difícil de penetrar o reprogramar.
Con mayor razón en la actualidad.
El “Estado profundo” es una constante histórica
Incluso los gobiernos más centralizados necesitan funcionarios, militares, jueces, diplomáticos, administradores. Estos aparatos sobreviven a los ciclos electorales y a los cambios de régimen: un empleado ministerial o un oficial del ejército conserva su puesto aunque cambie el presidente o el monarca.
En consecuencia, siempre existe un “núcleo permanente” que garantiza la continuidad del Estado más allá de las coyunturas políticas.
El poder económico siempre ha influido en el poder político.
Desde la Antigüedad—los patricios en Roma, los grandes mercaderes en las repúblicas marítimas, las aristocracias terratenientes en el feudalismo—hasta los Estados modernos, los grupos con recursos han sabido cómo influir en la política.
La relación entre poder político y poder económico no es un fenómeno reciente, sino una constante histórica.
La cuestión es de grado, no de existencia.
Lo que cambia de un Estado a otro es el nivel de autonomía de estos aparatos: hasta qué punto son capaces de resistir o adaptarse a las decisiones de los gobiernos electos.
En algunos casos (regímenes militares, sistemas dominados por lobbies poderosos), el aparato permanente ejerce una influencia decisiva; en otros, su impacto está más limitado y mejor regulado.
Lo que distingue al “Estado profundo” contemporáneo
Sí existe una diferencia con respecto al pasado, pero no porque el “Estado profundo” haya usurpado el poder, sino porque la sociología del poder ha cambiado. Por razones demográficas, migratorias, económicas y tecnológicas, la capacidad de control vertical se ha debilitado en todas partes.
Desde los años ochenta se ha consolidado, además, la tendencia al poder subsidiario: una desregulación institucional que reduce al mínimo la intervención estatal y transfiere competencias a administraciones locales o actores privados, incluidas las ONG.
Hoy los Estados nacionales se encuentran a medio camino entre lo local y lo global. Las interacciones económicas, culturales y comunicativas, junto con las cadenas de producción y distribución, han generado una situación en la que se debate el futuro del Estado, pero no la existencia del “Estado profundo”.
El propio forcejeo de Trump demuestra hasta qué punto el entramado es denso: cada movimiento provoca efectos imprevistos, obligándole a maniobrar sin rumbo fijo.
¿Es el “Estado profundo” un partido ideológico al servicio de una élite indefinida?
Ya en 2002, en Nuovo Ordine Mondiale tra imperialismo e Impero (Nuevo orden mundial: entre imperialismo e imperio), señalaba que en una sociedad fragmentada las lobbies tendían a multiplicarse—no solo las poderosísimas financieras y mediáticas, sino cualquier forma de organización minoritaria.
Destacaba además que no todos los financieros ni todos los directivos de medios comparten la misma ideología o la misma intensidad militante. Sin embargo, minorías internas marcan el rumbo que, aunque no represente a todos, termina imponiéndose como línea general.
Puse como ejemplo—entonces incipiente y hoy confirmado—el de los lobbies LGBT, que acabarían imponiendo su causa simplemente porque eran los únicos en juego.
En suma, aunque la mayoría de quienes integran el “Estado profundo” o los lobbies son moldeables, minorías organizadas logran orientar al conjunto con determinación. De ahí que el “Estado profundo” nunca sea neutral.
Estas minorías actúan—y siguen actuando—con la lógica cultural de Gramsci y la organizativa de Lenin. Sean activistas LGBT, comunistas, clericales, comunidades judías o islámicas, redes vinculadas a la sociedad abierta: los métodos son semejantes.
En ausencia de un equilibrio de poderes, esas minorías llegan incluso a apropiarse de funciones institucionales. Basta pensar en la disfunción generada por grupos de jueces que intervienen de forma desmedida en las políticas públicas, manteniendo a las instituciones en una suerte de cautiverio.
Por qué el enfrentamiento entre “el pueblo” y el “Estado profundo” carece de sentido
Algunas de las propuestas nostálgicas del populismo estadounidense tienen el mérito de plantear el problema y de recortar la financiación de minorías organizadas que actúan con fines ideológicos.
Pero como estrategia de transformación, esta confrontación no solo resulta insuficiente: está condenada al fracaso.
El “Estado profundo” no puede desmantelarse: hacerlo equivaldría a desmantelar la propia organización social y estatal. Lo que sí puede combatirse son las minorías subversivas que contaminan los aparatos, pero ¿con qué fundamento? No basta con señalar un enemigo a eliminar (fascista, antifa, judío, antisemita, masón, satanista, globalista, yihadista, comunista).
Si se pretende rectificar el Estado y regenerar la sociedad, es preciso actuar sobre el terreno, sin dejar a minorías hostiles y organizadas el monopolio de la cultura y de la administración.
Como sostengo desde hace un cuarto de siglo, para contrarrestar la acción de los lobbies, ni la demagogia ni la agitación bastan si no se construye una estrategia organizativa para lo que denomino una “lobby del pueblo”.
La naturaleza aborrece el vacío: si la ciudadanía no se implica de manera activa y constructiva, no habrá posibilidad de rectificación—salvo que intervenga la Providencia. Pero la providencia pertenece al ámbito de la fe, no al de la acción política.